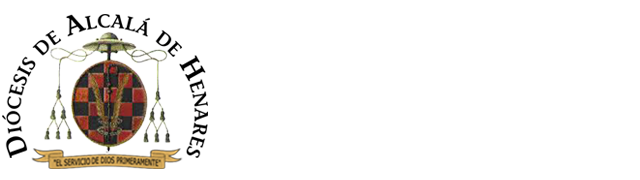Homilía de Mons. Juan Antonio Reig Pla en la Eucaristía de la Toma de posesión canónica de la Diócesis de Alcalá de Henares
Santa e Insigne Catedral-Magistral de Alcalá de Henares, 25 de abril de 2009
Queridos hermanos:

Saludo fraternalmente al Nuncio de su Santidad en España, a los Eminentísimos Cardenales y a los Excelentísimos y Reverendísimos Arzobispos y Obispos que, con el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Eminentísimo Cardenal Antonio María Rouco, han querido acompañarnos.
Saludo con afecto y gratitud al hasta ahora Administrador diocesano, Monseñor Florentino Rueda. Que Dios le pague el trabajo bien hecho en esta sede Complutense y las atenciones particulares que ha tenido con mi persona acompañándome en todo como hermano y amigo. Del mismo modo saludo a Monseñor Jesús Catalá, mi predecesor, cuya presencia es un signo que evidencia la fraternidad episcopal en el momento de la sucesión apostólica.
Con ansias por conoceros personalmente, saludo a todos y cada uno de mis hermanos sacerdotes, diáconos y seminaristas, religiosos, miembros de los institutos seculares y sociedades de vida apostólica, suplicando de las comunidades monásticas y conventuales de la diócesis vuestra oración sin tregua para que Dios bendiga nuestro ministerio.
Como padre y pastor saludo a todas las familias cristianas, a los fieles cristianos laicos, a todos los movimientos, comunidades y asociaciones laicales de la diócesis. Vaya por delante mi aprecio y gratitud a la espera de vuestra filial colaboración en la misión que el Señor nos confía.
Saludo con respeto y reconocimiento a todas las autoridades nacionales, autonómicas y municipales, civiles, militares y académicas presentes en esta celebración. Con mi respeto os brindo una leal colaboración como pastor de la diócesis para el bien de nuestro amado pueblo.
Mis palabras se vuelven especialmente cálidas y cargadas de profunda gratitud, al saludar, con afecto paternal, a cuantos habéis venido de la querida diócesis de Cartagena. Demos juntos gracias a Dios por todos los bienes que nos ha regalado en esa bendita tierra murciana, unidos a toda la provincia presidida por D. Javier, nuestro querido Arzobispo. Vuestra presencia numerosa aquí la guardaré en mi memoria como un sello en el corazón. Siempre estaréis presentes en mi oración ante el Señor. Rezad por mí para que, por intercesión de San Fulgencio, sea siempre fiel y leal al ministerio que se me ha confiado.
Saludo también a todos los que os habéis desplazado desde la Archidiócesis de Valencia y desde la querida diócesis de Segorbe – Castellón, acompañados por nuestros queridos Cardenal Agustín y el Arzobispo Carlos. Del mismo modo, extiendo mi saludo a cuantos habéis venido de otras diócesis de España.
Finalmente, permitidme que salude a toda mi familia y a todos mis paisanos de Cocentaina, mi querido pueblo que, anclado a los pies de la Sierra Mariola, se siente orgulloso de honrar a sus patronos: San Hipólito mártir y la Virgen del Milagro, que en 1520 lloró veintisiete lágrimas de sangre mientras celebraba la Eucaristía ante su imagen el sacerdote Mossén Onofre. Que el Señor os bendiga a todos y gracias por vuestra presencia.
Hoy, 25 de abril, celebramos la festividad de San Marcos evangelista, fecha en que tradicionalmente tenían lugar las rogativas con letanías mayores y procesiones de reliquias, suplicando la intercesión de la Iglesia celeste por todas las necesidades del pueblo de Alcalá. Del mismo modo, evocando esos ruegos, suplico a San Marcos y a todos los santos que me asistan en mi trabajo pastoral y, tomando las palabras de la Carta de San Pedro que se acaba de proclamar, os digo: «Paz a todos vosotros, los cristianos» de Alcalá de Henares.
Es la paz del Resucitado. La paz del que ha vencido a la muerte, el Señor Jesús «que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre«. Es la paz del que se apareció a los once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado«.
Esta mañana, al entrar en nuestra querida diócesis y pisar su tierra, he querido detenerme en Fuentidueña del Tajo y, postrado ante la imagen de San Andrés, apóstol, profesar el credo de nuestra fe. Con este gesto he querido poner de manifiesto la importancia de la sucesión apostólica, como garantía de perseverancia en la Tradición o, como expresaba San Ireneo: garantía de perseverar en la Palabra del Señor. La sucesión apostólica, en efecto, es el instrumento del que se sirve el Espíritu Santo para hacer presente al Señor Jesús, cabeza de su pueblo.
Como nos recordaba Benedicto XVI, en sus magistrales catequesis sobre los apóstoles, «mediante la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros: en la palabra de los apóstoles y de sus sucesores es Él quien nos habla; mediante sus manos es Él quien actúa en los sacramentos; en la mirada de ellos es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentir amados, acogidos en el corazón de Dios. Y también hoy, como al inicio, Cristo mismo es el verdadero pastor y guardián de nuestras almas, al que seguimos con gran confianza, gratitud y alegría».
La imagen de San Andrés, con la cruz en aspa, el instrumento de su martirio, ha suscitado en mí el deseo de abrazar la cruz como signo apostólico del pastor que da la vida por las ovejas. Queridos hermanos, orad por mí para que no anteponga nada a Cristo y pueda ser, en medio de vosotros, testigo fiel de la locura de la cruz. En el relato de la Pasión de San Andrés se dice que ante la cruz pronunció las siguientes palabras: «¡Oh, cruz bienaventurada, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor! Seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que tú me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti. Tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi Maestro para que a través de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. ¡Salve, oh cruz!«
Sí, queridos hermanos, aquí se pone de manifiesto la sabiduría del evangelio que, en vez de considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el medio incomparable para asemejarse plenamente al Redentor, grano de trigo que cayó en la tierra y fructificó en la resurrección. Sólo gracias a la cruz de Cristo, nuestros sufrimientos quedan iluminados y adquieren su verdadero sentido.
Antes de esta celebración eucarística, al presentarme ante vosotros en esta Catedral magistral, impulsada por el Cardenal Cisneros, mis pasos se han dirigido en primer lugar al Santísimo y a la tumba de los Santos niños Justo y Pastor, patronos de nuestra diócesis. Inmediatamente han venido a mi memoria las palabras aleccionadoras que recibí en mi infancia cuando en la escuela el maestro nos invitaba a seguir el testimonio de estos niños que ante el prefecto Daciano profesaron sin miedo la fe, no quisieron acatar el edicto del Emperador Diocleciano y, tras ser torturados, fueron degollados en este mismo lugar entregando su vida por Cristo.
¿Quién podría imaginar que un día ese niño que escuchaba con admiración a su maestro y se llenaba de entusiasmo, se presentaría ante vosotros, aunque indignamente, para ser testigo de esta misma fe? Benditos sean los caminos de la Providencia que en su designio amoroso me entrega a vosotros para compartir los dones y las riquezas de esta Iglesia Complutense engrandecida con el martirio de los Santos niños.
No encuentro mejores palabras para dar gracias a Dios que las que nos dejó San Isidoro, nacido en Cartagena y hermano de otros tres santos: San Fulgencio, San Leandro y Santa Florentina. En el breviario mozárabe escribe San Isidoro refiriéndose a Alcalá: «¡Oh, lugar bienaventurado! Pues en él se vertió y se encerró la preciosa sangre de estos dos niños: para que como en un relicario se venerase y guardase para colmado bien de todos los pueblos. (…) ¡Oh ciudad, con todo título de verdad Complutense!, pues te lava y te purifica, te hermosea y te enriquece esta sangre y este tesoro: y da cumplido lugar a los votos de los que te piden por intercesión de las dos voces de tus dos hijos«.
Unido a este elogio de San Isidoro son muchos los testimonios que he recibido y que hablan bien de nuestra diócesis, de vuestra bondad y de la calidad de vuestra vida cristiana. Pero, a la vez, soy consciente de que llego a esta tierra, hermana de todos los pueblos de España, en un momento en que todos venimos sufriendo los zarpazos del secularismo y la presión de una cultura de corte laicista, ampliamente difundida en una sociedad mediática y globalizada. Son los intentos vanos de expulsar a Dios de la vida pública, de entronizar el relativismo y de vivir como si Dios no existiera, olvidando que la ausencia de Dios conduce al hombre al abismo; que una cultura sin Dios, Creador y Redentor, se encamina hacia la abolición de lo humano y deja al hombre sin respuestas sobre su origen, su fundamento y la meta que da sentido a su vida. La historia reciente de Europa y la propia experiencia nos certifican, en efecto, que la proclamación de la muerte de Dios, supone la muerte del hombre.
Este contexto general de la cultura dominante en todo Occidente tiene características particulares en España. Es aquí precisamente donde se deja sentir más la presión del laicismo radical que, vehiculando la ideología de género, pretende socavar las bases de la antropología cristiana. Lo grave es que sin esta antropología adecuada queda sin sustento la vocación esponsal y queda velada la verdad del matrimonio y de la familia que tienen como misión custodiar el amor humano y el don de la vida humana y su educación.
Llevados por la ceguera de una ideología que no hace justicia a las aspiraciones del corazón humano, se han aprobado leyes que destruyen la vida humana y que están deshaciendo el entramado necesario que da soporte a la vocación al amor, a la dignidad humana y al conjunto de relaciones que dan razón de la identidad del sujeto humano. En particular son preocupantes las nuevas iniciativas sobre el aborto, sobre la libertad religiosa y las campañas continuas sobre la bondad de la eutanasia.
Y vosotros os preguntaréis: ¿por qué este empecinamiento y esta obcecación por destruir la vida humana, por arrinconar al ámbito privado el hecho religioso, por asentar el igualitarismo negando la riqueza de la diferencia sexuada varón – mujer; el porqué del liberticismo que reduce la libertad al puro deseo, etc.?
La razón es evidente. La cultura occidental, derivada del secularismo y vehiculada por el cienticismo, ha perdido la realidad, ha quebrado la relación entre la razón y la experiencia y se ha asentado en un concepto de libertad que, desvinculada de la verdad, queda reducida al emotivismo y a un entrecruzarse ciego de sentimientos y afectos.
Todo esto es posible por la manipulación continua del lenguaje que viene a sustituir la realidad por la ficción. Así se niega la existencia del niño en el seno de la madre y se sustituye por la ficción de la salud reproductiva, se niega el valor de la vida del enfermo y se sustituye por el lenguaje equívoco de la muerte digna y se hacen posibles todos los cambios previstos por la ingeniería social vehiculando conceptos como la no discriminación, los nuevos derechos, la tolerancia o las grandes aspiraciones de la igualdad. Se trata de grandes palabras que envueltas en la ideología del progreso se van abriendo paso en la ONU, el Parlamento Europeo y en todo su entorno.
Frente a este panorama que da la apariencia de ser un Goliat invencible, esta mañana ante la tumba de los Santos niños sentía envidia de la intrepidez y la fortaleza de quienes no sintieron miedo de afrontar el martirio porque oían resonar en sus corazones las palabras del Salmo: «tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios» (Sal 62).

Hoy, como siempre, hemos de volver nuestros pasos hacia Jesucristo y emprender con urgencia la evangelización, la nueva evangelización. Para ello es necesario comprender que, como tantas veces nos recuerda el Santo Padre, Jesucristo no es una idea, que el evangelio no se reduce a un mensaje o ideología, que el cristianismo no nace simplemente de una decisión ética, sino que es un Acontecimiento. Cristo es una persona en la que se muestra todo el amor de Dios que nos precede y toda la Omnipotencia divina de quien, tras haber vencido al pecado y a la muerte, nos abre a la gran esperanza.
Cristo, glorioso y resucitado, es el Buen Pastor, que nos busca con amor a cada uno, el mismo que llamó a Saulo camino de Damasco y le regaló la gracia de la conversión. Animados por la humildad del lego franciscano San Diego de Alcalá, nuestro protector, acudamos a Cristo, el auténtico Pastor de la vida que «busca a las ovejas perdidas, recoge a las descarriadas, venda a las heridas, cura a las enfermas, guarda a las fuertes y las apacienta como es debido».
Así nos lo recordaba la Carta de San Pedro en esta fiesta de San Marcos: «Tened sentimientos de humildad… porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes» (…) «Inclinaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios (…) Descargad en él todo vuestro agobio que él se interesa por vosotros«.
Hermanos sacerdotes, ¡cómo deben resonar estas palabras en nuestro interior! El Señor nos ha elegido para que, actualizando sacramentalmente la presencia de Cristo, acojamos todo el sufrimiento humano de nuestros hermanos, seamos iconos de su misericordia, y los busquemos incansablemente por todas partes, llevando en nuestros labios el anuncio del evangelio y ofreciéndoles, con el hogar de la Iglesia, la Palabra y los sacramentos que nos salvan, curan nuestras dolencias y fortalecen nuestra esperanza.
Con el Salmista hemos dicho: «Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades«. Es verdad, queridos hermanos. El Señor no nos ha abandonado, nos cuida con su misericordia y nos ha regalado una casa para los desvalidos y los pobres: la Iglesia, que es como un «edificio eterno… donde más que el cielo – canta el Salmista – has afianzado tu fidelidad«.
En la Iglesia, que vive de la Eucaristía, acontece el cielo que viene a darle al corazón la respuesta que esperaba. Ésta es la justicia de Dios que reparten abundantemente los sacerdotes como ángeles de Dios suyos. Con cuánta ilusión os invito, queridos hermanos sacerdotes, a aprovechar el año sacerdotal que comenzará, Dios mediante, el próximo 19 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Este año, con el título «Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote«, pretende, se nos dice, favorecer la tensión de los sacerdotes hacia la perfección espiritual de la cual depende, sobre todo la eficacia de su ministerio.
Siendo dóciles al Espíritu de Santidad, que recibimos en la ordenación sacerdotal, es como podremos enseñar a nuestros jóvenes a invocar el nombre del Señor, para que no tengan miedo de afrontar la lucha con el Goliat de nuestra cultura y nuestro ambiente. Es así como podremos enseñar a escuchar la llamada del Señor que invita a muchos de ellos, junto a la vida matrimonial, a la vida consagrada y al sacerdocio.
Ante la exclusión de Dios promovida por la cultura dominante, frente al vacío existencial que provoca una sociedad consumista que satisface los deseos materiales hasta anegar el alma y censura el deseo de Dios, la experiencia del creyente como la de David o la de Israel, es la de aquél que conoce a Dios porque ha intervenido en su historia, porque se ha hecho presente en su vida y le ha enseñado que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.
Nuestra experiencia cristiana en el seno de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo que nos ha alcanzado a través de nuestros padres, de nuestros catequistas, por el testimonio de los maestros y profesores cristianos, y por tantos testigos de la comunidad cristiana… nos hace decir con plena confianza: «Señor… tan solo Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios» (Jn 6, 69).
Enraizados en Cristo muerto y resucitado, verdadero árbol de la vida, y sintiendo la compañía de la Iglesia se cumplen las palabras del Salmo: «Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo«.
He aquí, pues, la síntesis de todo nuestro programa pastoral: orar con insistencia para que Dios nos bendiga, para que Cristo resucitado se haga presente en medio de nosotros y suscite testigos santos que le anuncien con su vida. De esta manera, nuestra Iglesia, precedida por la gracia y asistida por el Espíritu Santo, activará su carácter misionero, para que todos los hijos de esta bendita tierra, y cuantos vienen a nosotros buscando trabajo, puedan ser conducidos al encuentro con Cristo y así conocer, amar y servir al que es guía y pastor de nuestras almas.
Para que esto sea posible, hemos de comenzar por escuchar la voz del Señor, convertir nuestro corazón y recuperar la sabiduría de la Iglesia primitiva a la que nos invita la fiesta de San Marcos. Así podremos, con la gracia de Dios, gestar nuevos cristianos y nuevas comunidades que fructifiquen en familias auténticamente cristianas que eduquen a sus hijos en la fe y en el seguimiento de Cristo. Siguiendo esta misma lógica es urgente, queridos hermanos, renovar en profundidad la iniciación cristiana de los niños, jóvenes y adultos, restaurando – como indicaba el Concilio Vaticano II con voz profética – el Catecumenado de adultos (SC 64). Con esta iniciación cristiana renovada y con una pastoral familiar lúcida y evangelizadora, podemos presentar a nuestras parroquias como verdaderas casas levantadas en medio del desierto de este mundo, o como posadas donde recoger todo el sufrimiento de nuestros hermanos asaltados por los bandidos de este mundo que, después de robárselo todo, los han dejado malheridos en la cuneta o al borde del camino. Esta Iglesia samaritana y acogedora de todos nosotros, pobres pecadores, esta Familia de familias, es el auténtico sujeto de la nueva evangelización, un pueblo de redimidos que emerge en medio de una sociedad pagana, la ciudad edificada sobre el monte que ilumina el camino que conduce a Cristo, nuestro Maestro y Salvador.
Bien sé, queridos hermanos, que esta descripción de la belleza de esta Iglesia contrasta con la frialdad del ambiente en que vivimos y con las dificultades que todos experimentamos en la evangelización. Nuestra lucha, en efecto, no es contra la carne y la sangre; es decir, no es sólo contra nuestra debilidad, sino contra los Principados y dominadores de este mundo, contra el Príncipe del mal y sus engaños. Por eso nos recomendaba San Pedro en la lectura que hemos proclamado: «Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar«.
Conscientes de la dificultad de llevar adelante la misión que Cristo nos ha encomendado, no por eso nos acobardamos. Si grandes son los inconvenientes, mayor es nuestra confianza en el Señor. Y así escuchamos con atención las recomendaciones del texto sagrado: «Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá. Suyo es el poder por los siglos«.
Alentados por la fe, necesitamos revestirnos de las armas de Cristo. A Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso no nos asusta la misión, ya que en todo momento nos precede la Omnipotencia divina y nos acompañan los signos de su gracia: «A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos«.
Con estas expresiones, el evangelista San Marcos manifiesta la Soberanía de Dios sobre el Príncipe de este mundo y su misericordia que sana todas las dolencias. Ahora, Cristo, «que subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios«, se hace presente a través de los testigos: «Ellos se fueron – concluye San Marcos – a pregonar el evangelio y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que les acompañaban».
Hoy, queridos hermanos, se cumple este evangelio. Cristo, proclamado en la Palabra, se hará presente en la Eucaristía y desde la mesa del altar se repartirá su Cuerpo «que se entrega por nosotros» y su sangre «derramada por todos los hombres«. Él, que como el pelícano se deja desangrar por sus crías, es la respuesta a todas las preguntas del hombre, es la respuesta a los anhelos de todo corazón humano.
Jesucristo, presente realmente en la Eucaristía, es la fuente del agua viva, el único que puede colmar nuestra sed y saciar nuestro deseo de infinito. Vosotros, queridos fieles, tenéis derecho a ver en mí y en todos los pastores de la Iglesia la imagen del Señor, el buen Pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja descarriada. Por eso, os pido que recéis por mí y por todos los sacerdotes y diáconos para que no menoscabemos la cruz de Cristo. Para que «cabalgando victoriosos por la verdad y la justicia, la diestra del Señor, nos enseñe a realizar proezas» (Sal 44).
Pido al Señor que no nos falten vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y orante en los monasterios y conventos, para que impregnados por el fuego del Espíritu, podamos despertar en nuestros hermanos el deseo de Dios.
Más todavía, le pido al Señor que nos regale a todos el celo apostólico, el afán por la misión, para que se cumplan las palabras del evangelio: «Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación«.
Queridos sacerdotes y diáconos, religiosos, queridas familias cristianas y queridos fieles laicos: ¡Ésta es la hora de la misión! ¡Cristo es la verdadera esperanza que no defrauda las expectativas del corazón! Él, resucitado y glorioso, se hace presente en la Iglesia a través de la Palabra, los sacramentos y el testimonio de los santos.
Al presentarme ante vosotros como humilde pastor de nuestra querida diócesis de Alcalá de Henares, solicito de todos vosotros la plena comunión con el Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Unidos a Pedro, y en comunión con el colegio apostólico, supliquemos al Altísimo que no ofrezcamos resistencia a la gracia de Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos enriquezca con sus dones y carismas para la edificación de la única Iglesia de Cristo.
Encomendamos en esta Eucaristía a nuestros hermanos pobres, enfermos, encarcelados, los que viven en el desconsuelo o les falta el trabajo, a nuestros hermanos emigrantes y a todos los fieles vivos y difuntos.
Que bajo el patronazgo de los Santos niños Justo y Pastor, nuestra Iglesia sea auténticamente misionera en sus parroquias, comunidades, movimientos y asociaciones laicales.
Finalmente, permitidme una confidencia. Esta mañana, después de venerar las reliquias de los santos mártires, he querido de nuevo consagrar mi persona y mi ministerio episcopal a la Santísima Virgen ante la imagen de la Patrona de Alcalá, Nuestra Señora la Virgen del Val. En sus manos confío la diócesis y todo nuestro trabajo. Como reza mi lema episcopal, «Monstra te esse Matrem«, le ruego que nos asista como Madre y que interceda por nosotros. A Ella, que se dejó inundar por la presencia del Espíritu y que se dispuso por la gracia a ser esclava del Señor, le confío mi corazón y nuestra diócesis. Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Amén.