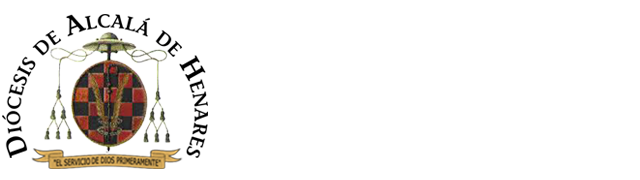«La Cruz permanece en pie, mientras el mundo gira»
PAPA FRANCISCO – ÁNGELUS
Plaza de San Pedro, Domingo 14 de septiembre de 2014
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El 14 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Alguna persona no cristiana podría preguntarnos: ¿por qué «exaltar» la cruz? Podemos responder que no exaltamos una cruz cualquiera, o todas las cruces: exaltamos la cruz de Jesús, porque en ella se reveló al máximo el amor de Dios por la humanidad. Es lo que nos recuerda el evangelio de Juan en la liturgia de hoy: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito» (3, 16). El Padre «dio» al Hijo para salvarnos, y esto implicó la muerte de Jesús, y la muerte en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria la cruz? A causa de la gravedad del mal que nos esclavizaba. La cruz de Jesús expresa ambas cosas: toda la fuerza negativa del mal y toda la omnipotencia mansa de la misericordia de Dios. La cruz parece determinar el fracaso de Jesús, pero en realidad manifiesta su victoria. En el Calvario, quienes se burlaban de Él, le decían: «si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz» (cf. Mt 27, 40). Pero era verdadero lo contrario: precisamente porque era el Hijo de Dios estaba allí, en la cruz, fiel hasta el final al designio del amor del Padre. Y precisamente por eso Dios «exaltó» a Jesús (Flp 2, 9), confiriéndole una realeza universal.
Y cuando dirigimos la mirada a la cruz donde Jesús estuvo clavado, contemplamos el signo del amor, del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. De esa cruz brota la misericordia del Padre, que abraza al mundo entero. Por medio de la cruz de Cristo ha sido vencido el maligno, ha sido derrotada la muerte, se nos ha dado la vida, devuelto la esperanza. La cruz de Jesús es nuestra única esperanza verdadera. Por eso la Iglesia «exalta» la Santa Cruz y también por eso nosotros, los cristianos, bendecimos con el signo de la cruz. En otras palabras, no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la Resurrección. Y esta es nuestra esperanza.
Mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensamos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa aún no está garantizada o plenamente realizada. Pero también sucede en países y ambientes que en principio protegen la libertad y los derechos humanos, pero donde concretamente los creyentes, y especialmente los cristianos, encuentran obstáculos y discriminación. Por eso hoy los recordamos y rezamos de modo particular por ellos.
En el Calvario, al pie de la cruz, estaba la Virgen María (cf. Jn 19, 25-27). Es la Virgen de los Dolores, a la que mañana celebraremos en la liturgia. A ella encomiendo el presente y el futuro de la Iglesia, para que todos sepamos siempre descubrir y acoger el mensaje de amor y de salvación de la cruz de Jesús. Le encomiendo, en particular, a las parejas de esposos a quienes tuve la alegría de unir en matrimonio esta mañana, en la basílica de San Pedro.
BENEDICTO XVI – ÁNGELUS
Castelgandolfo, domingo 11 de septiembre de 2005
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo miércoles, 14 de septiembre, celebraremos la fiesta litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz. En el Año dedicado a la Eucaristía, esta fiesta adquiere un significado particular: nos invita a meditar en el profundo e indisoluble vínculo que une la celebración eucarística y el misterio de la cruz. En efecto, toda santa misa actualiza el sacrificio redentor de Cristo. Al Gólgota y a la «hora» de la muerte en la cruz ―escribió el amado Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucharistia― «vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la santa misa, junto con la comunidad cristiana que participa en ella» (n. 4).
Por tanto, la Eucaristía es el memorial de todo el misterio pascual: pasión, muerte, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión al cielo, y la cruz es la conmovedora manifestación del acto de amor infinito con el que el Hijo de Dios salvó al hombre y al mundo del pecado y de la muerte. Por eso, la señal de la cruz es el gesto fundamental de nuestra oración, de la oración del cristiano.
Hacer la señal de la cruz ―como haremos ahora con la bendición― es pronunciar un sí visible y público a Aquel que murió por nosotros y resucitó, al Dios que en la humildad y debilidad de su amor es el Todopoderoso, más fuerte que todo el poder y la inteligencia del mundo.
Después de la consagración, la asamblea de los fieles, consciente de estar en la presencia real de Cristo crucificado y resucitado, aclama: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!». Con los ojos de la fe la comunidad reconoce a Jesús vivo con los signos de su pasión y, como Tomás, llena de asombro, puede repetir: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20, 28). La Eucaristía es misterio de muerte y de gloria como la cruz, que no es un accidente, sino el paso a través del cual Cristo entró en su gloria (cf. Lc 24, 26) y reconcilió a la humanidad entera, derrotando toda enemistad. Por eso, la liturgia nos invita a orar con confianza y esperanza: Mane nobiscum, Domine! ¡Quédate con nosotros, Señor, que con tu santa cruz redimiste al mundo!
María, presente en el Calvario junto a la cruz, está también presente, con la Iglesia y como Madre de la Iglesia, en cada una de nuestras celebraciones eucarísticas (cf. Ecclesia de Eucharistia, 57). Por eso, nadie mejor que ella puede enseñarnos a comprender y vivir con fe y amor la santa misa, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo. Cuando recibimos la sagrada comunión también nosotros, como María y unidos a ella, abrazamos el madero que Jesús con su amor transformó en instrumento de salvación, y pronunciamos nuestro «amén», nuestro «sí» al Amor crucificado y resucitado.
ALOCUCIÓN DEL PAPA SAN JUAN PABLO II AL TERMINAR EL «VÍA CRUCIS» EN EL COLISEO
Viernes Santo 13 de abril de 1979
1. Mientras recorremos el Vía Crucis pasando de una estación a otra, estamos siempre presentes en espíritu allí donde este camino tuvo su lugar «históricamente»: allí donde se desarrolló, a lo largo de las calles de Jerusalén, desde el Pretorio de Pilato hasta la cima del Gólgota, es decir, del Calvario, fuera de las murallas.
Así, pues, también hoy hemos estado en espíritu allí, en la ciudad del «gran Rey», que como signo de su realeza ha escogido la corona de espinas en vez de la corona real, y la cruz en lugar del trono.
¿No tenía razón Pilato cuando, presentándolo al pueblo que esperaba su condenación ante el Pretorio «por no contaminarse, para poder comer la Pascua» (Jn 18, 28), en vez de decir «He aquí al rey», dijo «Ahí tenéis al hombre» (Jn 19, 5)? Y así reveló el programa de su reino que quiere verse libre de los atributos del poder terreno para descubrir los pensamientos de muchos corazones (cf. Lc 2, 35) y para acercarlos a la verdad y al amor que proviene de Dios.
«Mi reino no es de este mundo… Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad» (Jn 18, 36-37).
Este testimonio ha permanecido en las esquinas de las calles de Jerusalén, en los recodos del Vía Crucis, allí por donde caminaba, donde cayó por tres veces, donde aceptó la ayuda de Simón Cirineo y el velo de la Verónica, allí donde habló a algunas mujeres que se apiadaban de El.
Hoy día seguimos aún deseosos de este testimonio. Querernos conocer todos los detalles. Seguimos las huellas del Vía Crucis en Jerusalén y a la vez en tantos otros lugares de nuestra tierra; y cada vez nos parece repetir a este Condenado, a este Hombre de dolores: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68).
2. Haciendo el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, estamos también sobre las huellas de Cristo, cuya cruz encontró sitio en los corazones de sus mártires y confesores. Ellos anunciaban a Cristo crucificado como «poder y sabiduría de Dios» (1 Cor 1, 24). Tornaban cada día la cruz en unión con Cristo (cf. Lc 9, 23), y cuando era necesario morían como El en la cruz, o morían sobre la arena de la Roma antigua, devorados por las fieras, quemados vivos o torturados. El poder de Dios y la sabiduría de Dios revelados en la cruz, se manifestaban así más poderosamente en las debilidades humanas. Ellos no sólo aceptaban los sufrimientos y la muerte por Cristo, sino que se decidían como El por el amor a los perseguidores y a los enemigos: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34).
Por esto, sobre las ruinas del Coliseo se levanta la cruz.
Mirando hacia esta cruz, la cruz de los comienzos de la Iglesia en esta capital y la cruz de su historia, debemos sentir y expresar una solidaridad particularmente profunda con todos nuestros hermanos en la fe, que también en nuestra época son objeto de persecuciones y de discriminaciones en diversos lugares de la tierra. Pensemos ante todo en aquellos que están condenados, en cierto sentido, a la «muerte civil» por la denegación del derecho a vivir según la propia fe, el propio rito, según las propias condiciones religiosas. Mirando hacia la cruz en el Coliseo, pedimos a Cristo que no les falte —al igual que a aquellos que en otro tiempo sufrieron aquí el martirio— la fuerza del Espíritu, de que tienen necesidad los confesores y los mártires de nuestro tiempo.
Mirando a la cruz en el Coliseo sentimos una unión aún más profunda con ellos, una solidaridad aún más fuerte.
Al igual que Cristo tiene un lugar especial en nuestros corazones por su pasión, así también ellos. Tenemos el deber de hablar de esta pasión de sus confesores contemporáneos, y darles testimonio ante la conciencia de la humanidad entera, que proclama la causa del hombre, como finalidad principal de todo progreso. ¿Cómo conciliar estas afirmaciones con la lesión causada a tantos hombres, que —mirando a la cruz de Cristo— confiesan a Dios y anuncian su amor?
3. ¡Cristo Jesús! Estamos para terminar este santo día del Viernes Santo a los pies de tu cruz. Así como en otro tiempo, en Jerusalén, a los pies de tu cruz se encontraban tu Madre, Juan, Magdalena y otras mujeres, así también estamos aquí nosotros. Estamos profundamente emocionados por la importancia del momento. Nos faltan las palabras para expresar todo lo que sienten nuestros corazones.
Ahora, en esta noche —cuando después de haberte bajado de la cruz, te han colocado en un sepulcro en la ladera del Calvario—, queremos suplicarte
que permanezcas con nosotros mediante tu cruz:
Tú que por la cruz te has separado de nosotros.
Te suplicamos que permanezcas con la Iglesia;
que permanezcas con la humanidad;
que no te asustes si muchos pasan
tal vez indiferentes al lado de tu cruz,
si algunos se alejan y otros no se llegan a ella.
No obstante, tal vez hoy más que nunca
el hombre tiene necesidad de esta fuerza
y de esta sabiduría que eres Tú mismo,
¡Tú solo: mediante tu cruz!
Quédate, pues, con nosotros
en este penetrante mysterium de tu muerte,
con la que has revelado cuánto “ha amado Dios al mundo” (cf. Jn 3, 16).
Quédate con nosotros y atráenos hacia Ti (cf. Jn 12, 32),
Tú que caíste bajo el peso de esta cruz.
Quédate con nosotros a través de tu Madre,
a la que desde la cruz has encomendado
particularmente a cada hombre (cf. Jn 19, 27).
¡Quédate con nosotros!
Stat crux, dum volvitur orbis!
Sí, “¡la cruz está alzada sobre el mundo que avanza!”